J. Augusta y Z. Burian / Ensayo / Editorial CARTAGO /
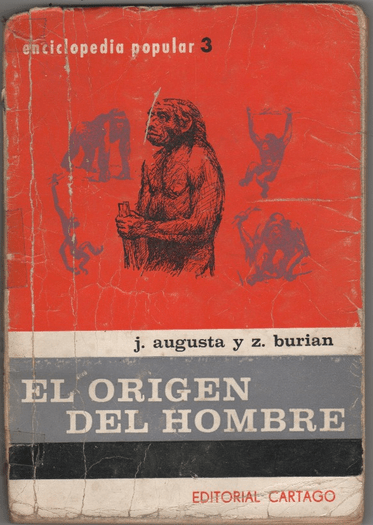
Voy a contarles la historia de mi amigo Ñe, un antropoide que vivió hace más de 15 millones de años. Esta historia surge en un lugar muy, muy lejano, cuando los continentes tenían otras formas terrestres y el cielo brindaba constelaciones totalmente distintas a las estrellas que vemos ahora. En ese entonces, más allá del rechinar de los grillos nocturnos, el silencio imperaba en cada rincón de la estepa, si acaso era absorbido por el aleteo de las parvadas acomodándose en sus nidos prehistóricos, o por el suave bostezo de un mamut. De ahí en fuera, nada.
Ñe, que vivía en la copa de los árboles con su grupo, le gustaba comer frutos y descansar entre las ramas. Bajaba lo menos posible a tierra firme, sabía que ahí abajo era vulnerable y si se despistaba un segundo, sería devorado por un leopardo, su enemigo natural.
Físicamente Ñe era igual a sus compañeros; tenía la frente estrecha, el cráneo pequeño, la mandíbula prominente acompañada de notables colmillos. Su caja torácica era amplia, lo que hacía que tuviera un cuerpo desproporcionado, pues sus caderas estaban bajas y sus brazos eran largos comparados con sus cortas piernas. Poseía un pelaje oscuro y grueso que lo protegía del frío y, al mismo tiempo, le ayudaba a regular la temperatura en los días calurosos.
Si bien mi amigo no sobresalía por ser el líder de la manada, había algo en él que lo hacía especial. ¿Qué era? Así, en su completo anonimato, en su involuntaria falta de notoriedad, en su sublime inocencia y en su más espectacular ignorancia, Ñe era la manifestación de un proceso de transformación de mono a hombre bajo la más sofisticada y lenta evolución.
Un día, Ñe decidió que era momento de aparearse, pero ante su condición de beta y con el exilio como posible castigo, eligió una hembra madura que ya había sido rechazada por los guapos del equipo. Pero él, y me tomo esta licencia poética, sintió el llamado de que lo diferente puede ofrecer algo interesante, así que sin más, se pusieron en posición copulatoria y tuvieron antropoiditos. La nueva familia experimentó días buenos como malos. Hubo pérdidas, noches calmadas, festines de tubérculos y alegrías tan orgánicas como beber agua corriente de un río libre de depredadores.
Ñe murió a una edad mayor. Un logro bien ganado dadas las circunstancias agrestes que ofrece el mundo salvaje. Su cuerpo lánguido fue arrojado a tierra para que la naturaleza lo convirtiera en alimento. No tardaron las hienas ni las aves de rapiña en negociar quién se quedaba con los tendones, las vísceras, los sesos. Pobre Ñe, sólo sobrevivieron algunos huesos, mismos que fueron llevados por el viento a zonas cenagosas y permitieron así su conservación. Ñe aún tenía un mensaje que dar a la humanidad.
Con la desaparición de nuestro amigo el cuento parece que termina, pero en realidad apenas empieza. Los hijos de Ñe y los que le siguieron cargaban muy adentro, en un interior indoloro, un código genético que haría que su cuerpo, cada vez más mutante, dominara de a poco la verticalidad; cambio que permitió que nuestra civilización fuera posible.
Hasta aquí, nos faltan un millón de años para siquiera entrar a la historia. ¿Y esto quién me lo contó? Ha bueno, tengo a mis cuentistas favoritos como José Enrique Campillo, Desmond Morris, Carl Sagan y el mismísimo Darwin. Sin embargo, de enero para acá, con todo y pandemia, este cuento me lo contaron unos naturalistas rusos llamados J. Augusta y Z. Burian en su breve enciclopedia titulada El origen del hombre (1964).
El libro, viejo y deshojado, con su tradicional olor a amarillo e impreso en Argentina, me costó la ridícula cantidad de 10 pesos. ¿En dónde? En las extrañables librerías del viejo. Ahí estaba, en la mesa de las ofertas, compartía hacinamiento con títulos como Nacida inocente de Christine Parker o Me he casado con mi marido de Corín Tellado, novelas rosas que cultivan el machismo, la violencia y la victimización.
Empecé a hojear con cuidado al librito anciano. Aprecié sus letras chiquitas y sus ilustraciones blanquinegras que además, estaban manchadas de tinta. Sin embargo, me atrajo la introducción que empieza con una pregunta fundamental que todo aquel que se dice humano en algún momento de su vida se ha cuestionado: ¿Cómo apareció el hombre en la Tierra?
En la lectura aprendí que fueron los griegos los primeros en dejar testimonio escrito de esta duda universal. Ahí me enteré que el filósofo Anaxágoras (500-428 a.n.e) aseveraba que el hombre podría descender de los peces o de cualquier otra especie de animales marinos y, muy adelantado a su época, también concluyó que el hombre debe su superioridad de los demás animales no sólo a su inteligencia, sino también al hecho de poseer manos. Al pobre Anaxágoras le fue muy mal, no sólo porque era ateo en una época de polidioses, sino por sus ideas rebeldes sobre la aparición humana; ideas que le costaron el destierro.
Después le siguió el famosísimo Aristóteles (385- 322 a.n.e), considerado el naturalista y filósofo más grande de la antigüedad. Este señor decía que la especie se separaba de otras por hacer política (zoon politikon) y que a diferencia de los otros mamíferos, el hombre no devora a las especies más débiles, las somete. ¿Y que pasó? Lo mismo que a Anaxágoras, fue desterrado de Atenas a la isla de Eubea donde murió.
Algunos naturalistas y antropólogos del siglo XIX a causa de restos de 20 especies de antropomorfos fósiles que encontraron regados por todos lados de Europa, Tailandia, China y África, creyeron que si bien el humano descendía de un antecesor común -probablemente Ñe- surgieron otras especies de primates que dieron paso a la formación de las distintas razas humanas. Se llegó a pensar que los chimpancés dieron origen a la raza “blanca”, los orangutanes a los de raza “amarilla” y los gorilas a los de raza “negra.” Gracias a Dios –nótese la ironía- esta idea no floreció, sin embargo, al día de hoy, en pleno siglo XXI seguimos pensando que hay diferentes razas y que unas son mejores que otras, cuando ya se ha dicho hasta el cansancio que no es así, solo hay una raza; la humana. Es increíble cómo ciertos grupos privilegiados aún frente a la verdad se aferran a viejos paradigmas porque conviene a sus intereses.
Nuestro recorrido ha sido largo y tedioso. Lleno de frío y de muerte, pero también de magia y creatividad. Nuestra persistencia en el tiempo nos ha llevado a ser antropoides, australopitecos, picántropos, sinántropos, hombre de Heidelberg, neandertales, cromañones, Homo Fosilis, hombre auriense, homo sapiens, homo sapiens sapiens y henos aquí; homotecnológicos.
Es increíble mirar hacia atrás para darnos cuenta que el hombre no surgió ni causal ni repentinamente y así como nos gusta darle nombre y clasificación a todo, cuando el pelo de nuestro cuerpo desapareció y quedamos desnudos de garras, colmillos o escamas, entramos a la etapa cuaternaria, mejor conocida como la edad de piedra, donde el neandertal ya era muy parecido a nosotros, aunque con un rostro más curtido y un lenguaje bastante limitado.
La edad de piedra es revolucionaria; ya somos humanos en toda la extensión de la palabra. Damos inicio a la cultura, a los roles sociales, a la importancia de ser hijo de tal o cual. Cada individuo busca su lugar en el grupo y se empiezan a dar explicaciones sobre el mundo que nos rodea. Empezamos a parir dioses y, con ello, creamos rituales de nacimiento, de muerte, de destino. Surge el arte, se entiende qué es la comodidad y se aprende a preservar la carne con la técnica del ahumado y el salado.
En el grupo todos eran necesarios; hombres y mujeres salían a cazar en bloques ya con estrategias y trampas sofisticadas como la flecha y la lanza. Los hogares, llamados así porque en el centro yacía la hoguera para dar luz, calor y protección, estaban los costureros que vestían al grupo con pieles, los artistas que dejaban la huella de la vida misma, los hechiceros que creaban historias para darle sentido a la existencia, los artesanos que creaban amuletos y los talladores, que hacían armas cada vez más letales. El mundo empezaba a tener oficios y cada individuo buscaba su propósito para servir a algo más; surgió el reconocimiento.
Ñe nunca tendrá una identidad. Es imposible, se tienen algunos huesos conservados en museos y laboratorios a manera de decir que su presencia, su mutación, su estirpe, ha sobrevivido lo imposible y hoy, ha viajado a la Luna, ha mandado robots a Marte, ha generado tecnología para la paz y para la guerra. Ha creado civilizaciones complejas, ha aprendido a volar con máquinas, ha descompuesto el átomo, ha inventado la escritura y usado las matemáticas para crear música. Hoy los hijos de mi amigo antropoide ya no tienen miedo de bajar de las copas de los árboles y pisar tierra firme. Como quisiera que Ñe supiera que ya no hay que temerle a los leopardos, pues los hemos metido en los zoológicos.